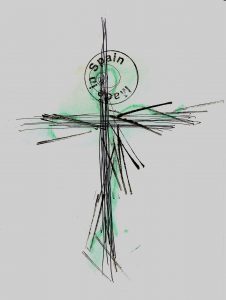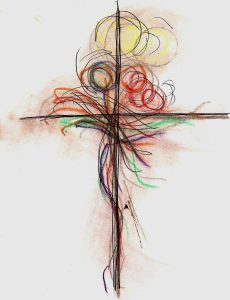¿Por qué?
Esa es la pregunta del dolor.
Angélica Liddell, Te haré invencible con mi derrota (2010)
En su Ensayo sobre los hombres del terror, Enzensberger se refiere a la cantidad creciente de perdedores en un sistema económico, social y cultural impuesto a nivel mundial vía capitalismo. La competitividad, que está en la base de su funcionamiento, obliga a participar, quieras o no quieras, para obtener algún estatus que oscile entre estos dos extremos: ganador o perdedor. Personas que vivían dentro de otros sistemas culturales o ajenos a este sistema mundial pasan automáticamente a ser consideradas bajo las nuevas reglas de juego, y o se acomodan, o entran directamente con la etiqueta de perdedores: frustrados, vencidos, víctimas… Enzensberger se ocupa de un tipo particular de perdedor, el perdedor radical, cuya personificación política más conocida es el terrorista suicida y cuya identificación cultural más inmediata procede del mundo árabe. Aunque el estudio se centra en este último, considerándolo a la luz del islamismo, y haciendo un balance tras sus últimos diez siglos de historia, el “perdedor radical” no es un producto exclusivo del islamismo frente a la cultura occidental. El fenómeno de los “lobos solitarios”, como se ha denominado a los asesinos que un día irrumpen en el espacio público haciendo una masacre para luego matarse ellos mismos o entregarse a la policía, es otra manifestación del perdedor radical. A uno de estos casos, el del noruego Anders Behring Breivik, que mató a decenas de personas tras un tiroteo indiscriminado sobre los participantes en los campamentos de las Juventudes Laboristas en la isla de Utoya, cerca de Oslo, se refiere Angélica Liddell en San Jerónimo, una acción escénica realizada en el 2011 en el Wiener Festwochen. La consigna que operó como punto de partida, como se cuenta en el texto de presentación 1 Este ensayo se enmarca dentro del proyecto de investigación «Imaginarios sociales II: la idea de acción en la sociedad posindustrial. Documentación, análisis y teoría de la creación escénica contemporánea», financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad (HAR 2011-28767). de la obra, fue pensar sobre las “estrategias de supervivencia”, a lo que podríamos añadir: de supervivencia del dolor. La pregunta, sin embargo, no es por el dolor en sí mismo, sino por la justificación de ese dolor, por su causa, por la necesidad de representarlo para encontrarle una explicación, para darle un lugar (en la escena). Esa necesidad “escénica” es, paradójicamente, la que causa dolor. Esa es la pregunta que Job le hace a Dios, que el mismo hijo de Dios le hace al padre en un momento de debilidad que lo convierte en humano y que Angélica Liddell retoma al comienzo de Te haré invencible con mi derrota, otra acción del año 2010 estrenada en Montemor, Portugal, en la 31 edición de Citemor. Las implicaciones teológicas de la pregunta y de la propia acción de Liddell, donde se intenta una conversación con la violoncelista Jacqueline Du Prés, muerta en 1987, son evidentes. La razón del dolor, o mejor dicho, su falta de razón genera una rabia interior que lucha por proyectarse hacia fuera, por manifestarse y manifestar su condición social. Inicialmente, podríamos diferenciar esa rabia de una violencia social o una violencia política, aunque finalmente todas terminen relacionadas. El dolor, como experiencia física, nos sitúa en el orden de la naturaleza, pero la pregunta por el sentido del dolor, nos coloca en el orden de lo humano, de la naturaleza humana, es decir, de lo social, la moral y la política. La necesidad de buscar una justificación a ese dolor, de tratar de comprenderlo a través de su representación nos conduce al centro de lo social pero desde un lugar que al mismo tiempo se está escapando. La pregunta por el dolor abre una fisura en el paisaje de la historia. Si el cuerpo es el espacio del dolor —de la experiencia física del dolor—; la escena es el espacio de la violencia.
La violencia es la cara social del dolor, su proyección pública y en público. Como dice López Saenz (2006: 385): “el dolor clama por expresarse y traducirse luego a un lenguaje que lo concrete, porque es una experiencia corporal primaria y unitaria que conforma un modo singular de habitar el mundo”. La rabia, y su traducción a través de la violencia, está ligada a esa representación imposible del dolor. El dolor en sí mismo, como parte de la naturaleza, no es violento, lo que resulta violento es la percepción de ese dolor dentro del universo social del que inevitablemente formamos parte. Una enfermedad no es un acto de violencia, la violencia nace de preguntarnos qué sentido tiene esa enfermedad; ahí nace la rabia. Esa pregunta es lo que nos hace humanos, la pregunta por aquello que excede a nuestra naturaleza, que resulta una amenaza, sin dejar por ello de ser parte de esa misma naturaleza. Esta pregunta, en el orden social, que es desde donde se formula, no tiene respuesta. Las religiones, y después los Estados, son las tentativas por parte de una sociedad de dar respuesta al problema de la violencia. La necesidad de los mitos y de la historia, y en primer lugar de las historias sagradas, que fueron las primeras, viene dada desde este lugar de cruce entre la condición social y natural del hombre, entre la experiencia del dolor y su lectura dentro de una sociedad. Generalmente se ha tratado de entender la violencia como un instrumento para conseguir algo, valorándola en función de sus fines. Así comienza Benjamin su crítica de la violencia, poniéndola en relación con el derecho y con la justicia, con la explicación de que una causa se convierte en violencia “en cuanto se adentra en situaciones morales” (2007: 183). Más adelante considera, sin embargo, la posibilidad de una función no instrumental de la violencia, refiriéndose a la ira, “que hace que una persona tenga unos estallidos de violencia que no son medios para el fin propuesto” (2007: 200). La violencia se convierte en un fin en sí mismo, exteriorización de una pasión que supera al individuo. No es casualidad que Sloterdijk dedique uno de sus últimos libros a este tipo de pasiones que tras una Modernidad saturada de sicologías, sociologías y filosofías que han tratado de explicar lo inexplicable en función del mito del progreso, siguen confrontándonos con lo inesperado, lo inesperado dentro de esa historia lineal de avances hacia un punto determinado. En una línea de estudio distinta, el filósofo alemán agrupa bajo el nombre de explosiones thimóticas las manifestaciones de ira, orgullo de sí mismo, rabia o resentimiento, analizando cómo, una vez que estas pasiones dejaron de tener, ya en la antigüedad, una vinculación con el mundo superior de los dioses o lo sagrado, se fueron rentabilizando en función de causas sociales de distinta índole. El descontento del mundo se revistió de humanidad alimentando los movimientos políticos. Una vez que estos han caído en desgracia, aparecen nuevamente liberadas esas pasiones thimóticas manifestándose por aquí y por allá para sorpresa de sicólogos, sociólogos, economistas y políticos en general. A pesar de tanta previsión, estadística, probabilidad y proyectos de futuro, lo inesperado sigue formando parte esencial de la historia que queda por escribir. Hannah Arendt, en su estudio sobre la violencia, escrito al calor de las revueltas sociales de los sesenta, nos recuerda que lo inesperado es una característica de la acción, la de realizar un corte en la continuidad de los hechos para instaurar un nuevo principio. Aunque la pensadora austríaca trata igualmente de dar con el relato social que dé cuenta de la escalada de violencia de los años sesenta, no deja de apuntar, aunque sea de pasada, que a la condición instrumental de la violencia le acompaña paradójicamente su condición humana cuando afirma que «el más claro signo de deshumanización no es la rabia ni la violencia sino la evidente ausencia de ambas» (2005: 85).
Lo que nos hace inhumanos, en definitiva, es la carencia de pasiones, es decir, de esas fuerzas que nos atraviesan sacándonos de nosotros mismos; lo que nos hace humanos, finalmente, es lo que nos hace ir más allá de lo humano. La valoración que hace del mito del Progreso no puede ser más tajante: «El Progreso, en realidad, es el más seria y complejo artículo ofrecido en la tómbola de supersticiones de nuestra época» (2005: 48). La pasión es uno de los elementos que Angélica Liddell ha situado como motor de su trabajo, esto es, como base de la acción, ya sea escénica o social, una pasión que abre puertas para entrar y salir de la Historia. Cuando comienza el monólogo de San Jerónimo, ella está encerrada junto con un violinista entre cuatro paredes de ladrillo que se han ido construyendo a lo largo de la acción, que no llegará a la hora de duración. Mientras se van levantando los muros, que la aíslan totalmente del público, el violinista toca de pie junto a Angélica, que permanece sentada, de lado, mirado hacia delante. Cuando ya no se les ve a ninguno de los dos, la música se para y comienza a hablar: Me gustaría sentirme bien Completamente bien Algún día Me gustaría, en serio Pero ya ni siquiera sé lo que significa estar bien Como dice más adelante, esto no es ninguna tragedia, sino simplemente una enfermedad. Tiene, por tanto, algo de cotidiano, de natural, de asumido, algo contra lo que no tendría sentido tener rabia, puesto que es simplemente así; de ahí el tono con el que dice todo el texto, un tono tranquilo, como quien se dirige a un amigo para contarle cualquier cosa ya asumida. Nada más alejado, aparentemente, de cualquiera de esas pasiones thimóticas que hacen que uno se convierta en una suerte de terrorista para uno mismo. La normalidad con la que se dice el texto contrasta, sin embargo, con la ritualidad y la contenida seriedad con la que se desarrolla la acción. El violinista, de cara al público, y ella hierática, mirando hacia la izquierda, mientras poco a poco se va elevando alrededor de ellos las cuatro paredes de ladrillo. Como decía Aristóteles, el origen de la política está en que el hombre no sólo quiere vivir, sino que quiere vivir bien. Esta necesidad es la que convierte al hombre en un ser social, sin embargo, esa necesidad tiene su origen en la propia naturaleza del hombre. El problema (social) no es que el hombre simplemente quiera vivir, conformándose con su existencia biológica, sino que quiere vivir bien. ¿Qué quiere decir “bien”? El dolor, al ser presentado como enfermedad, remite, por un lado, a una cualidad física, algo que se experimenta con el cuerpo, pero al mismo tiempo se trata de una enfermedad social. La aceptación por parte de Angélica de ese no sentirse bien como una enfermedad parece restarle dimensión social a su problema. No obstante, su problema, el hecho de no sentirse bien, es también lo que le hace estar en escena. La escena, un tipo de espacio que se ha multiplicado en el último siglo, es ya un síntoma de esta enfermedad social que es la violencia. La raíz del conflicto se presenta como algo natural, algo innato, que difícilmente se va a cambiar; de ahí su aparente resignación: “He aprendido a tratar este asunto como una enfermedad. Creo que eso me ha ayudado. He aprendido a ser una enferma”. Ahora bien, la tranquilidad con la que se expone todo esto choca con lo medido de la propia acción en tanto que dispositivo de comunicación. Angélica se presenta en un escenario, es decir, delante de un público, se hace pública, para encerrarse entre cuatro paredes y hablar desde esa situación de aislamiento. Estoy hablando con vosotros, pero en realidad no os aguanto es el mensaje que en cierto modo recibe el público, cada vez de manera más clara, más aguda, más incisiva, a medida que avanza el monólogo. El dolor de Angélica se convierte en violencia al hacerse público, al hacerse social. Y el público, como Angélica, se termina preguntando también por la justificación de esa violencia artística, que remite a un lugar no artístico; se termina preguntando por la justificación en definitiva de lo que está presenciando y el sentido que tiene el seguir ahí sentado en lugar de levantarse y marcharse, como suele ocurrir en algún caso. Esa es la eficacia de la obra, el proyectar la pregunta más allá del campo artístico, en cuestionar el mismo sentido de lo artístico, los límites de la propia obra a partir de la obra. Si no fuera así, si el acto de violencia llegara a cerrarse sobre sí mismo, como parte, por ejemplo, de su contenido, sería inaceptable. ¿Por qué someterse a ese acto de violencia hecho desde la gratuidad que define el arte si efectivamente, como parece afirmarse en la obra, no se justificase desde otro lugar? Por esa cuerda floja, entre el dolor y la representación imposible del dolor, ha avanzado una gran parte del arte aún cuando, amparado por los ámbitos sagrados, no llevaba este nombre. Mientras que el dolor puede considerarse como una reacción natural del cuerpo hacia algún tipo de agresión, interna o externa, la violencia nos hace experimentar, tal y como la define el diccionario, algo que “está fuera de su natural estado, situación o modo”. Sin embargo, los límites entre lo natural y lo antinatural están trazados desde el campo social, son históricos y varían dependiendo de las épocas y las culturas. Morir de una enfermedad natural está asumido como parte de esa misma naturaleza humana, sin que por ello se deje de luchar contra las enfermedades; morir por una bala, ya sea por accidente, como parte de un conflicto político o por una resolución legal, es decir, ajusticiado, es en todos los casos un acto de violencia más o menos justificado. La violencia se presenta como un extraño puente entre la naturaleza y la sociedad, entre el cuerpo que la sufre físicamente y la sociedad frente a la que se muestra ese dolor del que no se puede dar cuenta. Por estar en la raíz del fenómeno social, la violencia es también fundadora del hecho escénico en lo que este tiene de reflejo y repuesta a la sociedad en la que se genera.
La violencia es aquello que rasga la representación, lo que la pone en evidencia cuestionándola por su lado más terrible, por su falta de sentido. Esta falta de sentido es lo que Angélica escenifica a través de esta acción de aislamiento. La ficción dramatúrgica es el relato enunciado en tiempo presente de dicho conflicto entre el cuerpo y el imperativo social que este asume por vivir en sociedad; es decir, entre su naturaleza frágil y la imposición de una historia de la que forma parte y que le obliga a plantearse el porqué del dolor que siente. El drama es el conflicto de la actuación, de cómo y por qué actuar, de cómo presentarme en escena, de cómo expresar el dolor, su no coincidencia con esa representación social, con ese público que está ahí enfrente escuchando, con esa historia que nunca llegará a justificar lo injustificable. De ahí lo que mantiene vivo el hacer artístico, su necesidad de ser injustificable. Hay algo que se está escapando al arte, a la representación y a la historia, y que sin embargo, cuestionando el propio sentido del arte, de la representación y de la historia, es lo que les da sentido. Angélica asume la ira como motor de este conflicto dramático, de este desencuentro entre su naturaleza y la sociedad en la que vive, entre ella, encerrada en un cuarto de ladrillos, y el público, al otro lado, pensando lo que está viendo y pensándose a sí mismo frente a lo que está viendo. El drama solo puede tener lugar en la escena en la que se hace público, en la que el dolor se convierte en violencia. A la violencia social, como dice la autora, se le opone la violencia poética, y la violencia poética sueña con hacerse nuevamente social, con ser otra cosa distinta de lo que es, una mera acción artística. Acudir a un espacio para presenciar cómo la persona que sale a escena se va aislando entre cuatro paredes es un acto de violencia artística. Es utilizar un espacio social por definición, como la escena, para hacer algo literalmente antisocial, aislarse; es convocar a un público para decirle no quiero veros más, no os aguanto más. El arte moderno, desde sus orígenes, se construye desde ese conflicto entre su necesidad de hacerse público, de ser social, y su incapacidad para seguir dando cuenta de esa sociedad si no es a través de la rabia. Sin embargo, el dolor es necesario; necesario para que lo vivo siga estando vivo, para que lo vivo siga teniendo algo de irrepresentable, de inexplicable, de monstruoso, de sagrado. Así lo dice Angélica: “Sé que soy un monstruo. Deberían haberme encerrado desde que nací. Pero no veo el sufrimiento como algo que haya que erradicar”. El monólogo acaba con la referencia a la masacre de Utoya, en la que al grito de “Debéis morir, debéis morir todos” fueron asesinadas 77 personas. Sin embargo, esa fisura en la historia de un país como Noruega, esa cosa inexplicable que aconteció un día que tendría que haber sido como los demás, es lo que hubiera hecho prescindible la acción de Angélica. “Si nos hubiésemos cogido de la mano en UTOYA para escapar de las balas no hubiera hecho falta todo esto, ni las bicicletas, ni el muro, ni San Jerónimo, nada.” La violencia es aquello que escapa a toda posibilidad de representación, por eso está en la raíz de las religiones, y también de lo artístico. Es lo que convierte la vida, paradójicamente, en algo sagrado, por la relación de esta con el dolor, por su posibilidad de dejar de ser no sólo vida, sino vida bien vivida, es decir, vida social. Si echamos la vista atrás para construir una pequeña historia, esta acción de Angélica se dejaría ver como una estación final de un viaje cuya motivación siempre ha sido la misma, el dolor de ser social, y de ahí la ira, la ira que nos hace humanos por ser parte de algo que podría y debería ser distinto. Esta pasión dolorosa se ha ido justificando desde diversos lugares, sicológicos, morales, sociales, políticos, hasta llegar a este acto de desnudamiento, a este final de viaje donde la violencia se mira a sí misma en un espejo, y lo que se ve reflejado en ese espejo es un patio de butacas con gente mirando y un escenario vacío, la imposible “naturalización” del ser social del hombre, y su normalización como desviación, como enfermedad. La autorreferencialidad del gesto artístico, la exposición de su dolor como un lugar que no necesita de ninguna justificación externa, que no apela directamente a ninguna causa política, social o sicológica, que no quiere ser tratado ni curado, porque se acepta como una parte esencial de su propia naturaleza humana, termina haciendo presente a través de su exposición pública el dispositivo del que nace, en definitiva, su causa final, el público que está ahí enfrente mirando. Es una forma incómoda, por violenta, y extraña a la vez, de implicar al que mira en aquello que está viendo, una escena de dolor de la que el espectador preferiría no tener que ser testigo público (sería más cómodo si estuviera viendo todo esto en el salón de su casa o delante del ordenador). De este modo, algo tan personal como el dolor se convierte en un arma social, pero también al contrario: es ese horizonte social construido a través de la mirada el que transforma el dolor en un gesto de violencia social y finalmente político. De entre todos los tipos de violencia sin duda el que más daño hace es el más difícil de justificar; es por ello también que la violencia mientras más gratuita más violenta. Confrontar a esa pequeña sociedad formada por el público con ese espacio de gratuidad y al mismo tiempo de violencia que es la propia acción de mirar resulta inquietante. En este sentido, la referencia final a un tipo de terrorismo individual que no está directamente vinculado a un grupo político, es decir, a un movimiento social, aporta un lugar que desde su heterogeneidad choca de una forma singular con el propio lugar que se está construyendo escénicamente, haciendo saltar una chispa que ilumina un nuevo escenario en el que el dolor personal de uno mismo y la mirada social de los otros quedan extrañamente relacionados.
La difusión mediática, que Angélica como tantos otros internautas también ha utilizado a través de su blog, es un elemento constitutivo de la violencia terrorista en general y especialmente de este terrorismo individual donde la grabación de la acción que se está realizando y en algunos casos del propio “actor” antes de ejecutarla ocupan un lugar esencial. Los perdedores más peligrosos son los que consideran que ya lo han perdido todo, que no tienen nada más que perder, y solo esperan el momento de decírselo a la sociedad, con la que consideran que no tienen nada que ver, de la manera más contundente desde el punto de vista de su comunicación escénica. A diferencia de otro tipo de “perdedores”, como las víctimas, los fracasados o los derrotados, “El perdedor radical, por el contrario —dice Enzensberger (2007: 8)—, se aparta de los demás, se vuelve invisible, cuida su quimera, concentra sus energías y espera su hora». En estos casos la relación entre la mirada y el acto violento no puede ser más vinculante, una no existiría sin la otra. Resulta paradójico que una actividad tan identificada con la pasividad como la de ser espectador, aparentemente tan ajena o al menos tan poco responsabilizada de lo que está mirando, pueda llegar a tener un rol tan activo como parte de ese dispositivo de violencia. Ese sentimiento de ira que alimenta la acción de Angélica termina dejando solos a los espectadores, no sólo como causa final, sino también como principio de esa ira —social— con la que se diría que no tienen nada que ver. La “frustración de la facultad de acción” es una de las causas que apunta Arendt (2005: 114) para explicar la “glorificación de la violencia” en los movimientos sociales de los años sesenta. Esa dificultad para actuar como grupo, es decir, actuar como una forma de sentirse y ser parte de un grupo, no es difícil de relacionar con esa expansión enfermiza del mirar como acción que define la sociedad de consumo. La acción, que es la pieza clave de la historia del Progreso, se ha convertido en un mito en sí mismo, algo difícil de realizar en una cultura donde la mayor parte de las acciones son en primer lugar parte de un espectáculo. La aparente pasividad del lugar de la mirada está paradójicamente ligada al estallido de acción que provoca la violencia.
Bibliografía
Arendt, Hannah, [1969, 1970] 2005. Sobre la violencia. Madrid, Alianza. Benjamin, Walter, [1920] 2007. “Hacia una crítica de la violencia”, en Obras II.1. Madrid: Abada: 183-207.
Enzensberger, Hans-Magnus, 2007. El perdedor radical. Barcelona, Anagrama.
López Sáenz, María Carmen, 2006. “El dolor de sentir en la filosofía de la existencia”, en Moisés González García, comp., Filosofía y dolor. Madrid: Tecnos: 381-197.
Sloterdijk, Peter, [2006] 2010. Ira y tiempo. Ensayo psicopolítico. Madrid, Siruela.