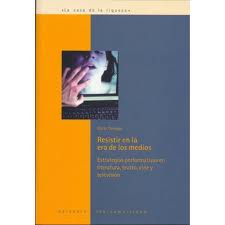
Es posible que nunca se haya hablado tanto del arte como en nuestros días, sin embargo –o quizá por ello– entender cuál es el espacio y la función del arte en la cultura moderna no es tarea fácil, en primer lugar porque la propia evolución de los lenguajes artísticos en la contemporaneidad no ha dejado de luchar –tratando de resistir– contra esta posibilidad de definición, de encasillamiento dentro de unos parámetros predeterminados, ya sea de índole genérica o institucional. El proceso de la Modernidad estética llega con el Simbolismo y las vanguardias a un cuestionamiento radical del hecho de la representación; pero es en la segunda mitad del siglo XX cuando se da un paso más allá para problematizar el mismo hecho artístico, la posibilidad del arte en la sociedad actual. ¿Qué es el arte?, ¿para qué sirve? y ¿cuáles son sus límites? son algunas cuestiones que le asaltan a quien acude hoy a una exposición de arte contemporáneo. Podríamos comenzar pensando el arte como un ejercicio de resistencias: resistencia, en primer lugar, a sí mismo, a su determinación genérica, a su consideración oficial, cultural o institucional (aunque ya a nadie se le escapa que este comportamiento ha sido asimilado por la propia institución, lo que no impide que siga funcionando como motor de renovación); resistencia, en última instancia, al propio conocimiento del arte, al que nos invita –siguiendo a Hegel– la contemplación de la misma obra, para adentrarnos en el abismo de un misterio del que solo parece oírse la voz de un vacío, la negación de una respuesta. Ahora bien, para que la obra no quede reducida a un mero gesto formal de negación, perfectamente previsto por la dinámica institucional, es necesario que esta fuerza de resistencia se proyecte más allá del ámbito artístico; con lo cual, la pregunta inicial se traduciría en otra no menos compleja: resistir… ¿contra qué?

